
05 Feb Ni todo clic es banal ni toda red embrutece
Hay un malentendido cómodo que recorre muchas conversaciones públicas: si un mensaje funciona en redes, probablemente sea superficial; si llega a muchos, quizá ha renunciado a la verdad; si emociona, es sospechoso. La reciente entrevista a un ensayista que advierte del “triunfo de la mediocridad” en el ecosistema digital se mueve en ese clima. Señala riesgos reales —confusión, consignas simples, líderes improvisados—, pero los convierte en un diagnóstico casi total. Y ahí es donde conviene matizar: no todo lo que circula rápido es pobre, del mismo modo que no todo lo que se imprime en papel es buen periodismo.
El periodismo lo sabe bien. Un titular claro no es necesariamente amarillista; una crónica accesible no es por ello trivial. El buen oficio consiste en traducir lo complejo sin traicionarlo, en ofrecer puertas de entrada a la realidad que inviten a profundizar. En redes ocurre algo parecido. Hay contenidos diseñados para explotar la atención y otros que, con formatos breves, buscan abrir preguntas, acompañar procesos y conducir a conversaciones más largas. Confundir ambos planos —el de la simplificación pedagógica y el de la banalización— empobrece el análisis.
Quien mira con recelo el entorno digital suele hacerlo por un motivo comprensible: la velocidad premia lo inmediato, y lo inmediato puede aplastar el matiz. Pero de ahí no se sigue que la red sea intrínsecamente degradante ni que todo intento de comunicar en ella esté condenado a la manipulación. En ámbitos como la misión digital —el intento de anunciar, dialogar y acompañar en espacios donde la gente ya vive— el riesgo se asume de frente. Por eso, quienes trabajan con seriedad en este campo insisten en tres pilares: formación, discernimiento y trabajo en equipo. En lenguaje eclesial, sinodalidad. No es una palabra de moda: es un método de control de calidad evangélica.
Formación significa no improvisar. Quien comunica contenidos de fe en redes necesita criterios teológicos básicos, alfabetización mediática y una ética de la atención: cómo titular sin engañar, cómo usar la emoción sin manipular, cómo responder a la crítica sin incendiar. Discernimiento implica evaluar no solo el alcance, sino los efectos: qué provoca un vídeo, qué preguntas abre, a qué conduce. Y trabajo en equipo supone revisión entre pares, supervisión pastoral y una estructura que evite el personalismo, protagonismos. Es, en términos periodísticos, la redacción: editores que corrigen, contrastes que afinan, responsables que asumen.
Una de las críticas más repetidas al ecosistema digital es que sustituye razones por emociones. Es cierto que las emociones circulan rápido. También es cierto que las personas no son solo razón abstracta. La tradición cristiana —y, en general, cualquier comunicación humana eficaz— sabe que la razón necesita narraciones, imágenes y experiencias para volverse inteligible. Y sino, ¿cómo es que Jesús mismo usaba parábolas, historias? Una historia breve puede ser la antesala de una conversación larga. Un testimonio puede abrir el paso a la argumentación. El problema no es emocionar; es reducir todo a emoción. Y ahí, de nuevo, la diferencia la marcan los objetivos y la cultura de equipo.
Otro reparo frecuente es el de la simplificación. ¿Cómo hablar de realidades complejas en 60 segundos? La respuesta no es nueva: con capas. Un primer contenido breve que no pretende agotarlo todo, sino señalar un núcleo y ofrecer vías de profundización: directos más largos, encuentros presenciales, lecturas, acompañamiento. Benedicto XVI decía que un versículo de la Biblia cabe en un tuit, y no somos pocos los que nos hemos convertido por medio de un solo versículo. El buen periodismo hace lo mismo: un titular invita, el reportaje desarrolla, la entrevista matiza. No se trata de oponer profundidad a accesibilidad, sino de articularlas.
Existe además una tentación elitista que conviene evitar: suponer que el acceso a la verdad requiere siempre mediaciones largas y especializadas, y que los formatos populares solo pueden producir confusión. La historia de la comunicación —religiosa y laica— desmiente esa idea. La imprenta, la radio o la televisión fueron en su día acusadas de simplificar en exceso. Hoy nadie negaría que han servido también para educar y elevar el nivel de la conversación pública. Las redes son un medio con incentivos problemáticos, sí; pero también un espacio donde se pueden construir comunidades de aprendizaje, apoyo y diálogo si se trabaja con rigor.
Nada de esto implica negar los peligros. Existen. La lógica del clic puede devorar la intención. El algoritmo no es neutral. La polarización es rentable. Por eso la respuesta no puede ser ingenua. Requiere profesionalización, códigos de conducta, evaluación constante y una cultura de rendición de cuentas. En la misión digital, como en el buen periodismo, la credibilidad se gana a largo plazo: con coherencia, transparencia y la capacidad de rectificar.
El debate de fondo no es si las redes son buenas o malas, sino qué hacemos en ellas. Si las abandonamos por principio, las dejamos en manos de quien solo busca ruido. Si entramos sin método, contribuimos al problema. La alternativa es más exigente: presencia responsable, trabajo coordinado y una pedagogía que no confunda claridad y cuántos no nos hemos convertido por un solo versículo… con simplismo. En tiempos de atención fragmentada, traducir lo complejo sin traicionarlo es una tarea cívica. También, para quienes creen, una tarea misionera.
El periodismo que no se rinde al amarillismo y la misión digital que no se entrega a la superficialidad comparten un mismo desafío: decir la verdad de forma que alguien quiera escucharla. Eso no se logra despreciando el medio ni idolatrando el alcance, sino cultivando un oficio. Y los oficios, en cualquier ámbito, se aprenden, se ejercen en equipo y se corrigen sobre la marcha. Ese es, quizá, el punto donde conviene situar la conversación.
En respuesta a La Contra de La Vanguardia del día jueves 5 de febrero 2026.
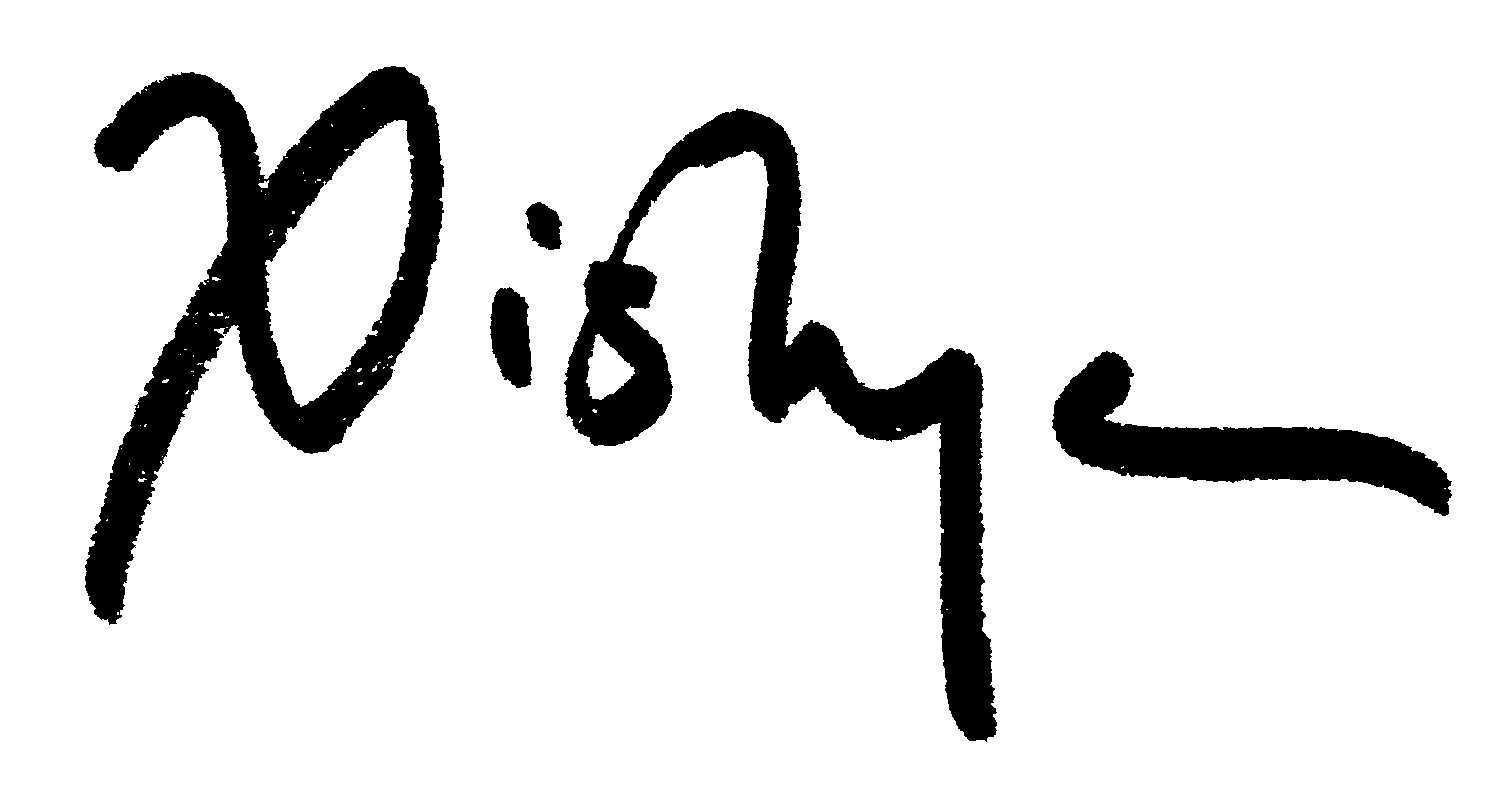


No Comments