
03 Feb La cuestión no es si la misión digital funciona o fracasa, sino cómo se ejerce
Discernimiento, acompañamiento y responsabilidad compartida ante la visibilidad pública de la fe.
En los últimos años, la salida del ministerio de algunos sacerdotes con presencia pública ha abierto el debate sobre la misión digital y su impacto en la vida vocacional. Con frecuencia, este debate se plantea desde enfoques simplificados, como si la exposición en redes sociales fuera, por sí sola, la causa directa de decisiones personales complejas.
Como misionera digital, considero necesario aportar una reflexión serena, sin personalizar ni alimentar relatos reduccionistas. Se trata siempre de decisiones personales, con causas diversas, que no admiten explicaciones únicas ni lecturas lineales.
La misión digital ya no es un fenómeno aislado ni excepcional dentro de la Iglesia. Es un ámbito más de evangelización, con oportunidades reales y con exigencias concretas, comparable —en términos de responsabilidad y nivel de exposición— a otros espacios de visibilidad pública sostenida, como la docencia, la gestión institucional o determinadas tareas pastorales. Las crisis personales y vocacionales no son nuevas; lo que ha cambiado, en algunos casos, es su grado de visibilidad.
Conviene evitar una confusión frecuente: la coincidencia temporal entre presencia pública y procesos personales no implica necesariamente una relación de causa y efecto. Atribuir de forma automática las decisiones vocacionales a la misión digital no solo es intelectualmente impreciso, sino que empobrece la comprensión de realidades humanas y espirituales complejas.
Esto no significa negar que la exposición pública tenga efectos. Los tiene, como ocurre en cualquier ámbito de responsabilidad sostenida. La presión de la audiencia, la identificación excesiva con un rol comunicativo o la falta de límites claros pueden afectar al equilibrio personal si no existen discernimiento, acompañamiento y estructuras de cuidado adecuadas. Reconocerlo no es alarmismo, sino una forma de asumir responsabilidades.
Desde esta perspectiva, la cuestión relevante no es si la misión digital “funciona” o “fracasa”, sino cómo se ejerce. No toda persona —consagrada o laica— está llamada a una presencia pública continuada. Tener habilidades comunicativas no equivale automáticamente a tener vocación para una exposición mediática constante. Discernir esto a tiempo es una forma de cuidado, no de censura.
Del mismo modo, resulta necesario avanzar desde modelos excesivamente centrados en figuras individuales hacia formas de misión más compartidas, más sinodal. Una evangelización digital apoyada casi exclusivamente en personas concretas es frágil. El trabajo en red, en equipos y con corresponsabilidad reduce riesgos y aporta mayor estabilidad tanto a las personas como a los proyectos.
La transparencia también requiere matices. El silencio absoluto genera desconfianza, pero la sobreexposición de procesos personales favorece la simplificación y el morbo. Una comunicación adulta reconoce el dolor cuando existe, respeta a las personas implicadas y establece límites claros sobre lo que no corresponde explicar públicamente.
Me interesa subrayar, además, una idea fundamental: las decisiones personales relacionadas con la vocación no son argumentos ideológicos ni material para titulares fáciles. Son procesos humanos complejos que merecen respeto. Utilizarlos para desacreditar —o idealizar— la misión digital no ayuda ni a las personas ni a la Iglesia.
Quienes seguimos trabajando en este ámbito no lo hacemos desde la negación ni desde una defensa reactiva, sino desde la convicción de que la misión digital necesita hoy más criterio, más acompañamiento y más estructura. Menos protagonismos individuales y más responsabilidad compartida, esto es: más sinodalidad. La misión digital no es un experimento improvisado, sino una tarea que exige cuidado, madurez y fidelidad a su propósito.
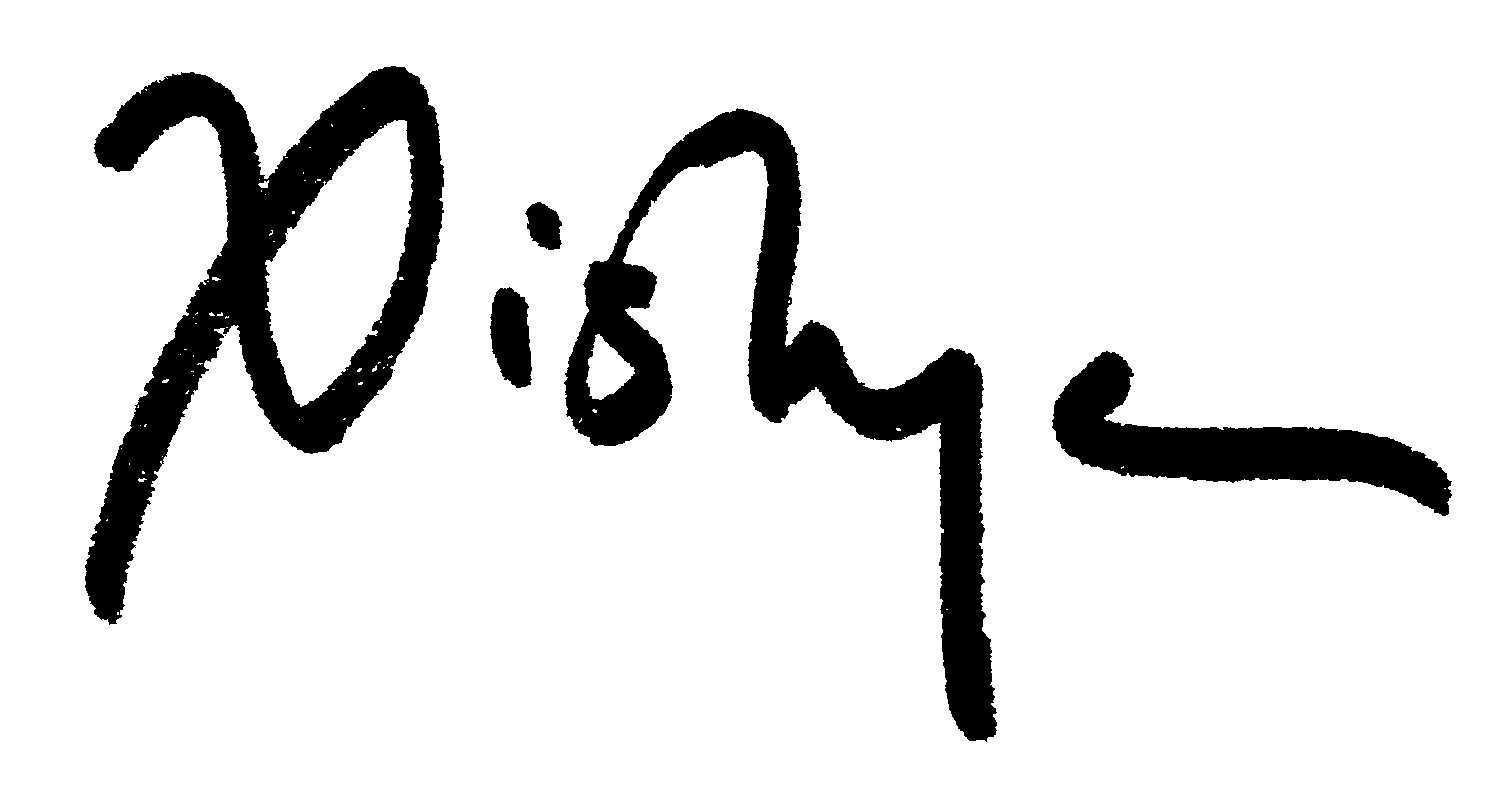


No Comments